Mario Noya en Libertad Digital Nada mejor, en estos días de abril reventones de melancolía, que darse a la lectura de Haciendo de República, el clásico de Camba del año 34 que parece escrito para esta hora nuestra posmoderna, en que hacemos como podemos de Monarquía parlamentaria.
Camba era un señor muy suyo y muy escéptico, revenido y cuasi alérgico a las efusiones colectivas. Así que el 14 de abril del año 31, Día del Advenimiento para la grey republicana, él, en vez de ponerse bien de fervorines, se tomó las cosas con circunspección y mucha calma. Qué coño, lo cierto es que se preocupó, porque conocía el paño del que estaban malhechos quienes se encaramaron a las poltronas. "Los intelectuales han triunfado totalmente. Y esto será la muerte de la República", le vaticinará enseguida a Josep Pla.
Los intelectuales no saben más que escribir libros y papeles. No saben nada de nada. El relumbrón de la letra impresa, generalmente copiada, se ha impuesto. Antes en las embajadas había unos viejos routiers administrativos que sabían el sistema. Ahora, nada: ignorancia total, sistemática y definitiva.
Camba, que no consiguió desentrañar la "relación misteriosa" que en las revoluciones vincula "la capacidad para gobernar un país y la capacidad para estarse en el café cuatro o cinco horas diarias", sabía con Valle-Inclán que aquel 14 de abril España no había saltado de la cama irradiando republicanismo tras pasarse la noche de los tiempos yaciendo complacida con testas coronadas.
Aquel voto, más que un voto en pro, fue un voto en contra [un momento: recuerden o sepan que aquellas elecciones municipales las ganó la Monarquía]; pero no sólo en contra del rey, como es opinión corriente, sino en contra de todo un sistema que le tenía harto y que equivalía, en política, al pollo de los hoteles en gastronomía o al tango argentino en música. Era un sistema que se repetía a sí mismo con una monotonía desesperante. Un sistema chabacano y ramplón de tópicos, de ratimagos, de frases hechas y de actitudes estudiadas, en el que entraban por igual monárquicos y republicanos e izquierdas y derechas. Un sistema, en fin, del que se había escamoteado la realidad y en el que no quedaba más que eso que los franceses llaman métier; es decir, los trucos, las artimañas del oficio.
A su juicio de gallego agudísimo y mordaz, dotado de un sentido común extraordinario, el españolito de a pie o en mula ya estaba "cansado de andar a la greña con sus Gobiernos" y lo que en el fondo deseaba era "ayudarlos lealmente".
Lo que pasa es que no se fía. Quiere jugar limpio; pero ve que el banquero juega sucio, y entonces él sigue sacándose ases de la manga. Habría que dar la sensación de que por fin no se venía a asegurar el porvenir de los sobrinillos, sino a trabajar en serio y de buena fe por el país (...); y esta sensación nunca se le hubiera podido dar mejor que a raíz de un cambio de régimen.
"Por esto he deseado yo a veces que cambiase el régimen político de España", agregaba él, para despejar equívocos y reafirmarse en el posibilismo; "pero no porque me sintiera republicano. Republicano, como digo, no lo fui nunca". Menos lo sería a partir del mero 31, Año Uno para los tres fanáticos y los cienmil conversos. Ese posibilismo dio paso al pesimismo y, en el final fatídico, a la amargura.
Bajo la República, como bajo la Monarquía, la sopa del español sigue estando fría y el gazpacho templado, y quien habla de la sopa fría y del gazpacho templado habla de una Constitución liberal con una apostilla dictatorial y de tantas otras cosas por el estilo.
Camba llevaba fatal la ristra de ismos que no tenía más remedio que asociar al nuevo régimen: oportunismo, fanatismo, dilentantismo, esnobismo, adanismo; claro que caciquismo (¡y enchufismo, neologismo!), anticlericalismo, cainismo. Cinismo. Tan jóvenes y tan viejos, eran esos modernos:
(...) nuestros republicanos son unos señores de la época del candil que, no habiendo logrado implantar en su tiempo el quinqué de petróleo, han hecho una revolución para imponérnoslo ahora, cuando todo el mundo se alumbra por medio de la electricidad.
Igual les suena de algo todo esto. Lo mismo reconocen el aroma. Qué no pensarán cuando lean las páginas que dedica Camba a "los pobres magnates del socialismo español, condenados a predicar la revolución social para seguir disfrutando los encantos de la vida burguesa" (¡Leyre-leyre-leyre y Bibiana Aída con la puña en alta en Rodiezma!); a los mustios tipos sin oficio ni beneficio que, tras amorrarse al caño de la pública mamandurria, van por ahí despampanando, "con las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes, el traje a la última moda y los tacones de los zapatos en toda su correcta integridad" (¡sindicalistos y cofrades de la patronal!); ¡al Estatuto de Cataluña!
Un día, al final de cierta sesión nocturna, don José Ortega y Gasset apareció en el salón de sesiones del Congreso, donde, con voz débil y ademán vacilante, porque su salud se encontraba entonces bastante quebrantada, declaró que los conceptos de autonomía y federalismo no eran conceptos análogos, sino conceptos opuestos. Para decir una cosa tan sencilla, tuvimos que sacar de la cama con toda urgencia, hacia las cuatro o cinco de la madrugada, al filósofo máximo de la nación, llevándolo a la plaza de las Cortes poco menos que en unas parihuelas; y es que, sencilla y todo, esa cosa no la sabía nadie en el Congreso. Para aquellos energúmenos era lo mismo ensamblar las piezas de un puzzle, a fin de formar un cuadro, que coger un cuadro y hacerlo añicos, al objeto de crear un puzzle, y era igual buscar un aumento de poder en la unión con otros países que desmembrar el territorio nacional en regiones más o menos independientes.
No se hablaba entonces más que del Estatuto de Cataluña, compromiso de honor de la República, porque algunos catalanes, reunidos un día con otros señores en un café de San Sebastián, dijeron que ellos no contribuirían a la revolución si no se les prometía el Estatuto, y aunque la revolución no la hizo nadie y la República vino sola, los señores del café acordaron:
- Primero. Que ellos tenían que encargarse de la gobernabilidad del Estado, porque para eso habían resuelto traer la República por medio de la revolución; y
- Segundo. Que, pasara lo que pasara, el Estatuto catalán estaba por encima de todo.
No hubo medio humano de hacer rectificar al Gobierno, por lejos que fue la indignación de las gentes. Don Manuel Azaña hacía grandes aspavientos ante lo que, a su juicio, constituía un caso manifiesto de incomprensión colectiva, y en un discurso memorable declaró que, después de todo, España no es, realmente, un país unitario, y que la unidad nacional carece de tradición entre nosotros. ¿Qué les parece a ustedes?
Qué nos va a parecer, don Julio, ochenta años después. Con un presidente que te alecciona que, en tratándose de España, el de nación es un concepto discutido y discutible y con un presidente del Congreso que hace gala de patriotismo cinco jotas pero al que le toca las jónadas ver una enseña nacional talla XXXL presidiendo la plaza que dedica Madrid al Descubridor, el Genocidia para los socios predilectos del Gobierno de España (ah, no, queara no toca).
"El tren de Villagarcía", las Constituyentes que parieron un ratón que los iluminados adiestraron para el liberticidio, "El pueblo, los pueblos y las Casas del Pueblo", la furia anticatólica, el divorcio, la pena de muerte y la secularización de los cementerios. "Lo que pudo hacerse". Nada escapa a la pluma de Camba, gallego que no se quita de en medio. Casas Viejas:
Ya puede la República mandar sus vestiduras al tinte. La sangre de Casas Viejas las empapó de tal modo, que no hay procedimiento químico ni político capaz de darles una apariencia decente.
Camba pasó del posibilismo al pesimismo y de ahí a la amargura, escribí antes. Escribió entonces, cediendo –un escéptico– al desencanto: "La República es el fenómeno más desmoralizador que se ha producido en España desde hace muchísimo tiempo". Porque la República no era la República sino la Esperanza. "Ya no podemos, como antes, en nuestros momentos de irritación contra lo existente, tomarnos dos copas y gritar '¡Viva la República!', porque hoy este grito carecería totalmente de sentido".
Tampoco se detuvo en la amargura. Ya en la guerra, en el ABC de Sevilla –o sea, el nacional–, verterá hiel, vitriolo puro sobre el padre fáustico de la criatura tarada:
De ser ciertos los rumores en circulación, Azaña quiere pegarse un tiro, y, con todo el respeto que me ha inspirado siempre la vida ajena, diré que la idea no me parece completamente mala. Más cuerdo, sin embargo, más sensato y más puesto en razón me parecería todavía el que ese desgraciado se volviera loco de una vez y acabara su triste experiencia sujeto por una camisa de fuerza.
Hay pajarracos siniestros que viven siempre en la obscuridad y que, según la creencia popular, auguran males sin cuento cuando salen por azar a la luz del sol. Azaña es uno de esos pajarracos de mal agüero, y yo no sé qué potencia demoníaca lo arrancó un día de su covachuela del Ministerio de Gracia y Justicia, negociado de últimas voluntades, para ponerlo en el primer plano de nuestra vida pública, pero desde entonces no ha habido en España sosiego, cordialidad ni alegría. (...) Azaña fue la discordia, el rencor, la división en bandos irreconciliables, la envidia y el secretismo. (...) Yo creo que, en su enorme engreimiento, el monstruo no se daba cuenta de nada, imaginándose, por el contrario, que, bajo su dominio, España sería siempre una balsa de aceite. (...) Indudablemente, Azaña nació bajo un signo fatídico, y si muriese de una manera normal nuestra decepción no estaría determinada tan sólo por un deseo de justicia, sino también, y en grandísima parte, por un sentimiento instintivo de ponderación y armonía. Un monstruo no puede morir de una manera normal, así como la luna no puede caerse en un pozo.
De principio a fin, la República fue un resentimiento, acción y efecto de resentirse, tener sentimiento, pesar o enojo por algo. Los orgullosos nietos de los que, tras maltratarla y violarla, la asesinaron, andan ahora poniéndole flores sobre el osario.
JULIO CAMBA: HACIENDO DE REPÚBLICA Y ARTÍCULOS SOBRE LA GUERRA CIVIL. Libros del Silencio (Barcelona), 2010, 381 páginas.
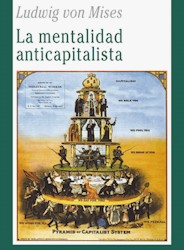 Mises comienza con un directo al mentón, al asegurar en el primer párrafo que si algo caracteriza al capitalismo es que beneficia, especialmente, a "aquellos desgraciados que a lo largo de la historia formaron siempre el rebaño de esclavos y siervos", y que por él se transformaron en los compradores cortejados por los hombres de negocios, en el cliente que siempre tiene la razón. A pesar de la retórica antiliberal, que dibuja un escenario idílico en los siglos previos a la Revolución Industrial, con pastorcillos, granjas estupendas y honrados artesanos agrupados en gremios, lo cierto es que nunca vivieron mejor las grandes masas que bajo el capitalismo, que, al contrario de lo que tantos piensan, "desproletariza a los trabajadores, aburguesándolos a base de bienes y servicios", que "vierte sobre el hombre común un cuerno de abundancia (...), poniendo al alcance de millones de personas comodidades que hace poco eran asequibles a reducidas élites".
Mises comienza con un directo al mentón, al asegurar en el primer párrafo que si algo caracteriza al capitalismo es que beneficia, especialmente, a "aquellos desgraciados que a lo largo de la historia formaron siempre el rebaño de esclavos y siervos", y que por él se transformaron en los compradores cortejados por los hombres de negocios, en el cliente que siempre tiene la razón. A pesar de la retórica antiliberal, que dibuja un escenario idílico en los siglos previos a la Revolución Industrial, con pastorcillos, granjas estupendas y honrados artesanos agrupados en gremios, lo cierto es que nunca vivieron mejor las grandes masas que bajo el capitalismo, que, al contrario de lo que tantos piensan, "desproletariza a los trabajadores, aburguesándolos a base de bienes y servicios", que "vierte sobre el hombre común un cuerno de abundancia (...), poniendo al alcance de millones de personas comodidades que hace poco eran asequibles a reducidas élites".